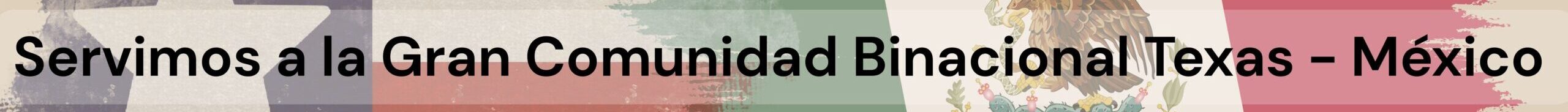Códigos de poder
David Vallejo
La pobreza en México va más allá del dinero que entra a fin de mes. El país la mide de forma multidimensional: combina ingreso con el ejercicio efectivo de derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda digna y alimentación. Bajo ese enfoque, en 2024 alrededor de tres de cada diez personas vivían en pobreza (29.6%, unos 38.5 millones) y cerca de siete millones en pobreza extrema. Al mismo tiempo, seis de cada diez habitantes enfrentaban al menos una carencia social; la más extendida sigue siendo la falta de seguridad social y le sigue el acceso a servicios de salud. El balance es doble: claros avances frente a 2022 y, a la vez, un tejido de protección social todavía incompleto. 
Para entender el umbral económico del problema conviene anclarlo en pesos mensuales por persona. El ingreso mínimo para superar la pobreza por ingresos (la línea de pobreza por ingresos que cubre canasta alimentaria y no alimentaria) se ubica hoy en 4,718.55 pesos en el ámbito urbano y 3,396.71 en el rural. La línea de pobreza extrema por ingresos, suficiente solo para la canasta alimentaria, equivale a 2,453.34 pesos en ciudades y 1,856.91 en localidades rurales. Como referencia pedagógica, el promedio simple de ambos ámbitos sitúa esas líneas alrededor de 4,058 y 2,155 pesos al mes, respectivamente, siempre recordando que la medición oficial distingue entre urbano y rural. 
¿Por qué cayó la pobreza entre 2022 y 2024? Por una combinación de transferencias públicas, recuperación del empleo y salarios reales al alza. El Informe de Medición Multidimensional de la Pobreza 2024 publicado por el INEGI el día de ayer, muestra que, sin el efecto de los programas sociales, la incidencia habría resultado mayor; la mejora convive con una informalidad laboral que ronda la mitad de la fuerza de trabajo y que limita la cobertura contributiva de salud y pensiones. La fotografía social de 2025 confirma esa tensión: creación de empleo formal, salarios mínimos históricamente altos, pero también 54–55% de informalidad y hogares expuestos ante enfermedad, vejez o desempleo.  
La geografía de la pobreza conserva un patrón persistente. El sur-sureste concentra los mayores porcentajes de población en situación de pobreza: Chiapas alrededor de 66%, Guerrero 58%, Oaxaca 52%, seguidos por Veracruz y Puebla por arriba de 43%. En el otro extremo aparecen entidades del norte y del noroeste con incidencias mucho menores, como Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Sonora. Esta asimetría territorial implica brechas en infraestructura, productividad y acceso efectivo a derechos. 
La desigualdad de género atraviesa toda la discusión. Hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y la carga de cuidados no remunerados recae de forma desproporcionada en ellas, con impacto directo sobre ingresos, inserción laboral y futuras pensiones. La evidencia regional de CEPAL y OIT propone una agenda concreta: invertir gradualmente hasta 4.7% del PIB en sistemas de cuidados hacia 2035, lo que ampliaría la participación femenina, crearía empleo y fortalecería la base fiscal. En México, las encuestas oficiales de cuidados muestran brechas claras en horas dedicadas por mujeres y hombres, señalando un punto de palanca para reducir pobreza femenina y elevar productividad.  
La comparación internacional ofrece contexto y metas. Con la vara del Banco Mundial para países de ingreso medio alto (6.85 dólares diarios a paridad de poder de compra) México se ubica en torno de 28–29%, una cifra coherente con el dato nacional y con una América Latina donde cerca de uno de cada cuatro habitantes vive bajo ese umbral. Brasil ronda 21% y Chile se mueve en un dígito alto, lo que coloca a México a mitad de tabla regional y lejos de los mejores desempeños del continente.  
La perspectiva a corto y mediano plazo combina oportunidades con restricciones. Del lado de las oportunidades, la relocalización manufacturera, la profundización de cadenas con Estados Unidos y los polos industriales emergentes del sureste pueden traducirse en empleo formal y mejores salarios cuando se empalman con energía confiable, logística moderna y formación técnica. Del lado de las restricciones, el espacio fiscal del país sigue entre los más estrechos de la OCDE: la recaudación representa 17.7% del PIB frente a un promedio cercano a 33.9%, y el ajuste para reconducir el déficit exigirá prioridades claras y fuentes de ingreso permanentes si se busca sostener y afinar el Estado social. Reducir costos de formalización, ampliar el aseguramiento para independientes y profesionalizar políticas activas de empleo, en especial para mujeres y jóvenes, aparece una y otra vez en las recomendaciones de organismos internacionales. 
También pesan riesgos que pueden frenar o revertir avances: un crecimiento económico más lento en 2025, tensiones comerciales norteamericanas y, de manera transversal, el cambio climático que encarece alimentos, golpea ingresos rurales y eleva la inseguridad alimentaria en la región. La evidencia multilateral viene advirtiendo que los choques climáticos empujan cada año a millones de personas a la pobreza y que la canasta alimentaria se vuelve más volátil cuando sequías e inundaciones afectan zonas agrícolas clave. En América Latina ya se observan impactos que amenazan los progresos recientes contra el hambre.   
¿Hacia dónde podría moverse México si las piezas se acomodan bien? El propio Banco Mundial plantea márgenes de avance medibles: con crecimiento per cápita sostenido y políticas inclusivas, la tasa bajo la línea de 6.85 dólares puede descender de manera importante hacia 2030. Traducido al lenguaje nacional, el país puede mantener la trayectoria descendente de la pobreza y acercarse a la franja de 25% bajo el estándar multidimensional en la segunda mitad del sexenio si encadena tres transiciones: de transferencias a inclusión productiva con seguros sociales, de programas masivos a sistemas de cuidados y salud que liberen oferta laboral femenina y eleven productividad, y de una base fiscal estrecha a una capacidad recaudatoria capaz de financiar derechos sin comprometer inversión pública. 
En suma, México llega a 2025 con menos pobreza que hace dos años, más ingreso disponible en millones de hogares y una agenda de tareas muy concreta: expandir seguridad social efectiva, recuperar y universalizar el acceso a salud, construir un sistema de cuidados, facilitar la formalización y blindar financieramente los apoyos que demostraron eficacia. La oportunidad industrial del ciclo de relocalización brinda el motor; la política social y fiscal bien diseñada convierte ese impulso en movilidad real y en derechos garantizados. Esa es la ruta para transformar un buen momento en un cambio perdurable. En fin, pobre México, tan cerca de sus sueños y tan lejos de que todos puedan vivirlos.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA lo permite y la pobreza no nos alcanza.
Placeres culposos: La serie Alíen: Earth en FX.
Ensalada de surimi y pepino para Greis y Alo.