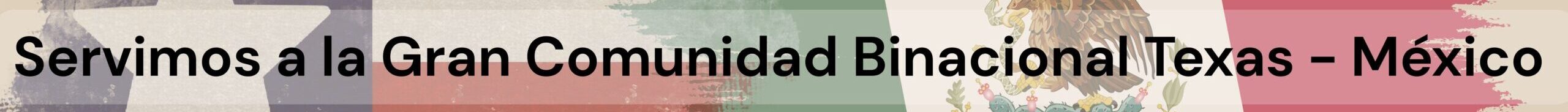Códigos de poder
David Vallejo
Hay ideas que no aterrizan en forma de leyes, sino de hábitos. El voto libre, por ejemplo, no empezó en una urna, sino en la conciencia de que cada ser humano debía ser tratado como sujeto de decisión. Fue una conquista lenta, atravesada por siglos de exclusión, censura y manipulación. Pero hoy, mientras aún celebramos esa victoria, un nuevo desafío se asoma sin uniformes ni armas: el algoritmo.
Durante años, los politólogos debatieron cómo fortalecer la participación ciudadana, pero muy pocos imaginaron que el verdadero adversario no sería la apatía, sino la hiperactividad digital. Hoy, cada clic, cada “me gusta”, cada búsqueda trivial, alimenta modelos predictivos capaces de anticipar decisiones electorales con una precisión escalofriante. Un estudio de Kosinski y Stillwell (2015) demostró que, con apenas 300 “likes”, un algoritmo podía conocerte mejor que tu pareja. Y si puede predecir lo que piensas, puede también sugerírtelo antes de que lo pienses.
El peligro no es que una inteligencia artificial vote por ti, eso sigue siendo ficción, sino que lo haga contigo, susurrando al oído de tu deseo, maquillando la propaganda como contenido, y haciendo que creas que elegiste, cuando fuiste elegido. Ya no hablamos de manipulación burda, sino de arquitectura sutil de la voluntad.
La democracia, según Pierre Rosanvallon, vive no sólo de procedimientos, sino de legitimidad construida en el tiempo. Pero, ¿qué legitimidad tiene una elección si el libre albedrío está preconfigurado por un algoritmo entrenado para maximizar clics, no conciencia? Yuval Noah Harari advirtió que “el poder de conocer a los individuos mejor que ellos mismos puede destruir el ideal liberal”, no con violencia, sino con eficiencia.
No estamos frente a una catástrofe inmediata, sino a una erosión silenciosa. El voto sigue siendo nuestro, pero el camino que nos conduce a él está asfaltado por decisiones que no tomamos. El filósofo Byung-Chul Han lo explicó con crudeza: “el nuevo poder no prohíbe, seduce”.
La Unión Europea ha comenzado a reaccionar. Su propuesta de Ley de Inteligencia Artificial califica como “alto riesgo” el uso de algoritmos en procesos democráticos. Exige transparencia, trazabilidad y supervisión humana. En España, el Tribunal Constitucional tumbó el artículo 58 bis que permitía a los partidos perfilar ideológicamente a los votantes. Pero mientras el Derecho reacciona, el código ya corre. Y en la política, la latencia es letal.
El politólogo Francis Fukuyama ha planteado la necesidad urgente de construir una “infraestructura institucional digital”, donde el diseño algorítmico esté guiado por valores democráticos y no por métricas de captación. Junto a él, académicos como Shoshana Zuboff han exigido declarar ilegítima la economía de la vigilancia como modelo de negocio.
La solución no será simple. No bastará con regular a los gigantes tecnológicos ni con auditar modelos opacos. Se trata de rescatar el espacio intermedio entre el individuo y el poder: las asociaciones civiles, los medios éticos, la educación crítica, la deliberación pública. En otras palabras, reconstruir ciudadanía en un mundo donde la atención ha sido privatizada.
En el siglo XXI, la democracia ya no se defiende solo con urnas, sino con arquitectura digital. Si el algoritmo ha aprendido a conocernos mejor que nosotros mismos, nuestra tarea será recuperar el misterio, el margen de lo imprevisible. Porque votar es más que elegir: es dudar, reflexionar, contradecirse y al final, decidir.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA lo permite o el algoritmo sigue sin decidir por nosotros.
Placeres culposos: América vs Toluca; Nicks vs Pacers; y, Thunder vs Wolves.
Además esta semana se estrena Lilo y Stitch y la última película de la saga de Misión imposible de Tom Cruise.
Piña con canela asada para Greis y Alo.